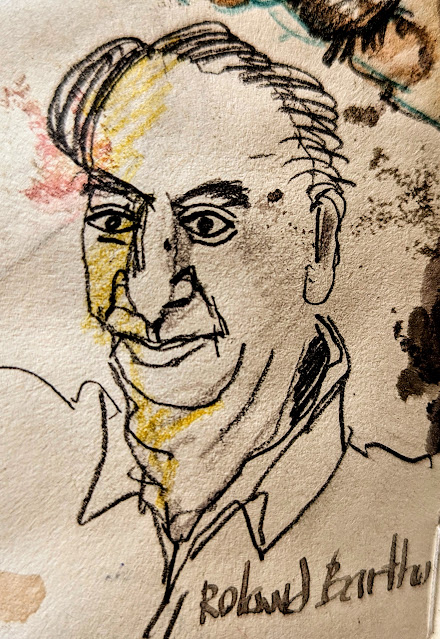Apuntes sobre la escritura de guiones en estos tiempos
Infinitamente agradecido a Jorge Ruffinelli uno de los grandes
críticos de nuestro continente, por eso deseo ofrecer unas cuantas
ideas sobre cine, aprovechando la presencia de ustedes, respetable
público, en esta presentación
No son pocos que piensan que el cine, a pesar de los avances de la
tecnología y de la cantidad de producción que se ha incrementado
en los últimos años, y del acceso que se tiene ahora mediante
varias ventanas de distribución y espacios alternativos, algunos al
margen de ley; en los últimos tiempos ha perdido algo que les era
esencial, algo que amaban y porque el habían entregado parte de
sus vidas.
Fueron testigos activos de batallas victoriosas contra aquellos que
deseaban hacer del séptimo arte un simple espectáculo, para
mostrar, por ejemplo, con gran despliegue de efectos, catástrofes
en tierra, aire o mar; testigos de batallas contra aquellos que
buscaron sacar provecho económico (“cine de exploitation”)
cruzando la línea de la moralidad y “el buen gusto”; batallas
ganadas contra aquellos que deseaban ponerse a la altura de las
groserías de los adolescentes a punto de perder la virginidad.
Pero ahora muchos de esos testigos piensan que todas las batallas
están perdidas. Muchos han dejado de escribir sus críticas, o ya no
tienen medios que se las publiquen; otros se han pasado de la
crítica a simplemente reseñar series, miniseries y shows del
streaming, y algunos simplemente han dejado de ver lo que ahora le
llaman cine para refugiarse en la literatura o la pintura.
Todas estas señales parecen indicar que ahora esos amantes de
antaño perdieron vigencia. Ahora encontrar y leer una crítica de cine
es algo excepcional.
Tal vez, de lo estoy hablando, lo atestigüe la última película de
Víctor Erice, que justamente que lleva el título de “cerrar los ojos”.
Que por cierto no se estrenó en nuestra ciudad.
Ahora, se pisa sobre seguro, a la gran industria, en general, le da
pereza arriesgar, a pesar de la gran cantidad de producciones que
se hacen: se hacen pocas cosas nuevas, (en la actualidad más del
70% de las producciones son remakes, secuelas, precuelas, spin
offs o adaptaciones de obras que ya fueron adaptadas, o de
novelas emblemáticas o éxitos de ventas)
Hoy en día es muy riesgoso hacer obras que rotule nuevos
caminos, que indague o propongan nuevos cánones, (en rigor, si
hay un mínimo espacio para un reducido grupo aristocrático
minoritario que trabajan deconstruyendo los lenguajes con sencillos
presupuestos). Y de alguna manera también conlleva un riesgo
mirar esas obras.
¿Cómo es que llegamos a este lugar? ¿Dónde encontrar sus i
inicios, o las primeras señales de esa pérdida? ¿Qué sucedió?
Creo que sucedieron varias cosas a la vez, es un cambio de era. Y
yo no soy ni él más calificado, ni el indicado para entender y
explicar esos acontecimientos y gestos como los vuelos de las
mariposas.
Y lejos de dar quejas y explicaciones aprovecho para de poner en
su consideración un par de ideas, muy simplificadas y tal vez
esquemáticas, solo como un punto de partida. solo como centros
que patea desde tiro de esquina un futbolista, a la espera de que
alguno le meta cabeza en esto, y la emboque; en realidad solo se
trata de lanzar un par de hipótesis provisorias, que seguramente
van a cambiar o termine abandonándolas y tienen que hacerlo,
porque sabemos que sucede cuando las ideas no circulan como la
sangre.
Antes el cine por suerte crecía y provocaba con muchas películas
que se hacían al margen de la gran industria y se luchaba para
poder ver y hacer circular ese otro cine; hecho por cineastas
jóvenes de las otras partes de mundo que se rebelaban contra la
sumisión de un cine a imagen y semejanza del cine de la gran
industria.
Esas otras nuevas cinematografías revisaban y hacían sus propias
propuestas; y entre los argumentos principales que cuestionaban
estaba la manera de contar historias, entre esas discusiones se
cuestionaba cuan alejadas o en contraposición deberían ser
estructuradas las historias con relación al texto: la poética de
Aristocles sobre la manera de hacer tragedias.
En ese debate es que algunos defendían armar los guiones a partir
del texto de Aristóteles y otros más bien pensaban que era tiempo
de desterrarlo y crear nuevas maneras de estructuras los dramas de
los personajes, como lo estaban haciendo él teatro de Becket o
Lo cierto es que hasta ahora sigue presente la cuestión de usar o
no como punto de partida la poética de Aristóteles para la escritura
guiones. Las teorías de escritura de guion se dividen entre quienes
la poética es su punto de partida, junto a las teorías de los mitos; y
quienes tratan de negarla y buscar nuevos caminos.
Pero más allá de la estructura de tres actos, y la proporcionalidad
que hace a su belleza. Hay, creo, algo en él espíritu de la tragedia
que tiene que ver con nuestra necesidad interior de ver
representadas historias.
Pero mirando las cosas que se estrenan en las carteleras podemos
aventurarnos a una hipótesis de que la tragedia no ha muerto como
sostiene George Steiner, si no que ha sufrido una metamorfosis tan
aberrante como la de Gregori Samsa.
Para Aristóteles, en la tragedia el héroe trágico comete un error y
cae en cuenta que tiene que pagar un precio por su atrevimiento de
enfrentarse a los Dioses, al conocer las consecuencias de sus
errores asume su destino trágico, lección moral que el espectador
aprende mediante la catarsis.
En Nietzsche se trata, como en gran parte del arte, de una pulsión
entre: el pensamiento de la razón y él orden que le llama apolíneo
contra la intuición, él caos y los sentidos que viene de Dionicio.
En Hegel, no hace faltan los Dioses, son dos principios morales
legítimos que se enfrentan, o dos personajes que, desde puntos de
vista diversos, luchan a veces con los mismos principios morales. Y
él resultado debe ser la reconciliación.
Heidegger, Ya en este siglo, en cambio ve que la tragedia debe
plantear es un problema existencial, él héroe debe tener el valor de
abrir un espacio a la verdad, el valor de la revelación.
Pero ese desarrollo estuvo muy poco presente en él cine. ¿Por
qué?
Un paréntesis grande antes de seguir.
En una charla para justificarse como semiólogo Yuli Lotman
defendía su oficio, explicando que como en él refrán “cada
panadero alaba su pan” Cada uno consideraba lo suyo como lo más
importante; así él decía que estudiaba lo que nos distinguen a los
hombres de los animales: como es que se comunican los hombres.
Así los médicos salvan las vidas de los hombres, los artistas
retratan sus almas y los curas las salvan; los historiadores cuentan
cómo es que llegaron hasta ese lugar los pueblos, y los políticos
como salvan a las naciones y planifican su futuro.
Y, justamente es en los políticos donde más egos crecidos
desmedidamente se encuentran, es que ellos creen que es tan
importante su misión, que nada puede detenerlos, algunos hasta
creen que son profetas y por lo tanto consideran justo y necesario
que todos los demás, incluidos los artistas y creadores, les ayuden
a tan importante misión.
Y lo consiguieron.
Así la cultura y él arte se redujeron a simples herramientas, -y en
alguna sociedad de raíz más violenta, simplemente se las redujo a
ser: “un arma” al servicio de esa “importante misión” de los políticos.
A una gran mayoría les pareció correcto la subordinación de la
creación a una dirección política, en la medida que coincidía con la
dirección a donde ellos iban.
Algunos fueron más allá: les parecía correcto establecer una
dependencia orgánica, de los creadores y pensadores, con los
encargados de manejar la dirección política. No solo para
uniformizar los contenidos, sino que también se crearon
agrupaciones, sindicatos, asociaciones y uniones, que eran la
correa de transmisión del poder; y se dictaminaron qué función
debería cumplir el arte y que cosas debería hacer y sobre todo que
cosas no, y dictaminaron la función que debería tener él arte según
en qué estado creían que estaba la sociedad en su tan importante
misión política.
Esos grupos corporativos de asociaciones y uniones de artistas
pronto crearon una elite casi aristocrática que se adueñaron de los
medidores de la calidad de cada una de las obras. De su utilidad o
futilidad de las obras y de sus autores. Y de administrar los fondos
para que sigan o no haciendo su arte. Se crearon círculos viciosos
que inevitablemente terminaron en mediocridad.
En medio de eso nacían las vanguardias, de desmembraban y se
peleaban entre ellas y algunas otras se adscribían alguna causa
política y otras las condenaban.
En la Italia fascista, en la Unión Soviética Socialista y en la
Alemania Nazi “florecieron” orgánicamente agrupaciones
organizaciones de artistas e intelectuales que indicaron como
debería someterse él arte al proceso político, todos tenían en
común que tenían delante un solo enemigo a quien combatir y
vencer, la necesidad de destruir él pasado rescatando lo nacional,
proclamar lo nuevo que rotule él arte del porvenir, la necesidad de
rescatar los valores nacionales, la necesidad de sacrificio por esas
causas, la necesidad de glorificar a los héroes propios y demonizar
a los enemigos, defender la moral propia.
El mundo estaba entre las guerras y paralelamente al otro lado, en
el otro bando, también de manera corporativa se creó el código
Heinz, que además de considerar que los artistas deberían apoyar
directamente a la guerra como lo hicieron muchos de los cineastas
norteamericanos, tenía muchas coincidencias con los postulados de
sus enemigos. Después, de alguna manera, todo se profundizo con
la caza de brujas del Mcarthismo.
Con similares propósitos y métodos cada artista representaba sus
hagiografías, y le daba forma de mal al enemigo; el representante
del mal progresó, se convirtió en el antagonista, él mal que en
muchas de sus caras se enfrentaba a los héroes que defendían o
representaban las ideas de sus postulados políticos. Podríamos
escribir sobre el antagonista de las mil caras.
No se necesitaba héroes trágicos arquetípicos, sino solamente
valientes, ingeniosos y con algún poder solamente se encargue de
enfrentar a la encarnación del mal. El resultado es que los villanos
empezaron a cobrar protagonismo, tener más brillo y ser más
pintorescos en él mejor sentido de la palabra.
Creo que de tanto combatir el mal encarnado en variados y
extraños antagonistas Esa cosa esencial que creo tenía en él
espíritu de la tragedia que tiene que ver con nuestra necesidad
interior, la han dejado en él camino.
Ahora, por poner un ejemplo, héroe le llamamos a un ser que usa
un único y particular uniforme de látex que se puede usar como
disfraz y que se reúne con otros uniformados que combaten unos
exóticos personajes que solo son una pálida caricatura del mal. Y
como la talla no le alcanza y ha perdido toda humanidad, se usa él
oxímoron de “super-heroe”. Pero también, por poner otro ejemplo,
en él mejor de los casos, son pequeños héroes humanos que
luchan, o toman conciencia de alguna particularidad mundana del
mal, como la intolerancia, él abuso, el racismo, la ambición, o el
machismo.
Y no que esas cosas no estén mal y no tengamos que combatirlas,
pero creo que podemos aspirar contar historias que toquen o
intenten hacerlo, cosas esenciales de las que trato de escribir
Aristóteles, más allá de su estructura física y proporcionalidad.
Está es una lectura arbitraria y totalmente incompleta, de quien solo
escribe historias de antihéroes, porque lo mío no es la investigación
y sabiendo que supuesto que hay muchas otras maneras de ver
estos asuntos, pero a mí, hoy día, se me antojaba compartir está.
Como un en homenaje al maestro Jorge Ruffinelli por este texto, por
a sus valiosas y inolvidables conversaciones, Y también a los 200
años de nuestra querida y atormentada patria.